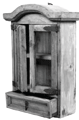Fueron las bibliotecas las que me enseñaron literatura, las que me mostraron las sendas secretas de las novelas, por encima de mis padres, que observaban con desconfianza mi voracidad lectora, de mis compañeras, que no comprendían que me gustaran esa clase de libros y sospechaban un snobismo apenas encubierto, de mis profesores, que salvo alguna excepción a la que siempre mostraré agradecimiento no veían con buenos ojos el que me distanciara tanto de las niñas de mi edad y las matemáticas, de mi hermana, que hubiera preferido unas lecturas menos lacrimógenas y más homogéneas.
Ahora, quiero creer, las cosas han cambiado. A los niños se les ha abierto las puertas de las bibliotecas, y las editoriales les observan como la bruja a Hansel, soñando con un banquete futuro. Como todo lo obvio, el libro ha perdido cierto halo mágico. No existe índice de Libros Prohibidos, como ocurre con los programas de televisión, los juegos para consolas o las películas. ¿Quién, durante esos años, quiere hacer algo permitido?
Pero para mí hace veinte años los libros eran aún algo valiosísimo y escaso. En mi casa no pasarían de un centenar las novelas destinadas a adultos, bmuchos de ellos comprados en los años que mi hermana me sacaba de distancia. Clásicos españoles, casi todos ellos, que sus estudios de Filología Hispánica le demandaban. Mis padres habían conservado alguno de pediatría, (y así yo aún hoy sé confeccionar un pañal de tela, y cómo fajar a un bebé, cosa que, por suerte para mí y para los bebés, nunca me he visto obligada a hacer, pero que las actuales corrientes ecológicas aplaudirían sin recato), de historia de Galicia (por ello el obispo Gelmírez me resultaba tan conocido y tan antipático como cualquier tío abuelo tacaño), y de cocina (viejos incluso para la generación de mi madre. Pero gracias a ellos sé qué hacer si alguien se envenena con estricnina, y cómo hacer la pasta que rellena el interior de las anchoas). Eran libros prácticos, como la enciclopedia de mi padre, o la que me habían regalado por mi Primera Comunión, que podían ser consultados de manera puntual, pero sin trama ni estructura. A los mayores, en general, les interesaban los datos, como mucho los personajes. A mí me gustaba escaparme, y no había encontrado mejor método que leer. La biblioteca del colegio mantenía algo de solemne, y salvo para los inacabables preparativos navideños, o las pancartas de fin de curso, raras veces se abría. Yo encontraba en ella poco de interés: de nuevo libros técnicos, diccionarios, enciclopedias. Sin embargo, en cada clase se habían
distribuido los hermosos, relucientes, extraordinarios libros de Barco de Vapor y de Gran Angular, que podíamos tomar prestados, si inscribíamos en la lista de la bibliotecaria los datos que pedían. Se guardaban en una estantería alta, en el armario donde colgábamos las batas y los abrigos. Además, cada niña traía tres libros más de casa, de manera que añadíamos 120 ejemplares más, alineados en las estanterías demasiado espaciosas como borrachos que poco a poco fueran perdiendo la dignidad.
Me encantaban aquellos libros, y tanta murga di con ellos que la bibliotecaria, una alumna como nosotras, seria y cariñosa, terminó por darme carta blanca: me permitía llevarme tres a casa a la vez, dos veces a la semana, quizás. Arriesgaba poco: nunca perdí un libro, nunca doblé una hoja ni rasgué un folio. Envidiaba aquellas casas invisibles en las que vivían el resto de sus años aquellos libros, muchos de ellos ilustrados. Me sirvieron como enlace con el resto de las niñas de mi edad. A todas nos gustaba María Gripe, y Jan Terlow.
A mí, comparadas con el resto de mis lecturas, me resultaban frescas, encantadoras, pero claramente menores. La hija del espantapájaros no podía competir con Miranda, la dulce hija del mago Próspero, pero de nada servía defenderla frente a niñas que creían que mi perrita se llamaba así por la novia de Julio Iglesias. Cuando a los nueve o diez años la profesora de la clase de B, la de enfrente, ensalzaba como propio para nuestra edad Fray Perico y su borrico yo anunciaba muy seria, y sin pizca de diplomacia escolar, que yo me estaba leyendo Rojo y Negro. Ella me acabó reconociendo que no había leído nada de Stendhal, y que aquello no era normal.
Obviamente, a mí lo que no me parecía normal era que siendo profesora no se hubiera leído todo. Todos los libros del mundo. Entonces me parecía posible, incluso necesario. No podían ser tantos. La pasaba de unos cinco mil volúmenes, que sin duda eran los esenciales. Yo tenía diez años: a libro por día, (de poesía dos, solían ser cortitos, pero cuando los rusos cogían una pluma no había quien se la hiciera soltar), para cuando cumpliera los veinticuatro y medio ya los habría leído todos. Veinticuatro años y medio era ya ser muy mayor, pero era un precio que había que pagar.
Algo debió quedar en mi inconsciente de esa fecha mítica, porque conseguí mi primer premio importante, el Planeta de novela, recién cumplidos los veinticinco. Por entonces ya vivía lejos de la biblioteca del armario, que cuando visitaba me parecía diminuta y sentimental, y había descubierto la literatura europea contemporánea, y había terminado una carrera que debía dedicarse a Shakespeare, y que sólo lo rozaba por encima. Pero, como entonces, leía libros como quien selecciona fruta en una cinta transportadora, a una velocidad que era mi orgullo y mi manera de buscar, como siempre se hace, la diferencia.
Aún así, los libros infantiles y juveniles fueron uno de los muchos intentos que realicé por empastarme en lo que se consideraba mi edad y mi situación. Como la ropa, como la música de grupos pop que ahora no recuerdo, como las muletillas que definían claramente quién eras, y qué pretendías ser. Sin autoestima, sin conciencia de ser algo valioso y en formación, con miedo aún a los padres y respeto a los profesores, mi generación se aferró a los convencionalismos con desesperación, con nula tolerancia hacia el diferente. Años después, los jovencitos se han diferenciado en tribus que se observan a distancia, y se definen con rasgos fijos, se buscan y consuelan por internet. Para nosotros ese consuelo estaba vedado.
Fueron ellas las que me enseñaron que un libro no siempre estaba bien visto, que las niñas leíamos más que los niños, que si se adivinaba el final de la novela algo había fracasado, pero que en cambio, no nos importaba que nos repitieran los cuentos de hadas una y otra vez. Me enseñaron a usar el diccionario con las palabras complicadas: enjuto, y no enjunto, feérico, y no faérico, guirnalda y no guilnarda. Comencé a relacionar libros entre sí, y cuando leí la muerte
de Matho, el libio enamorado de Salambó, mi fe católica comenzó a desmoronarse, porque no podía imaginarlo de otra manera que no fuera un Ecce Homo, y mi ingenuidad no llegaba al punto de pensar que Flaubert actuara sin ironía ni casualidad buscada. ¿Eran las muertes de los mitos la misma muerte? ¿Era posible que una heroína no muriera asesinada, o loca, o por su propia mano?
La sociedad se colaba entre las ranuras de los libros mal colocados, y ya no me servía escaparme. Las pruebas a las que me sometía la vida aumentaban. Comencé a buscar respuestas en ellos, y no una mera evasión, y sobre todo, supe que si algo quería dedicarme en esta vida (yo, niña perezosa y sillonera, despreciativa con las matemáticas y entusiasta de la historia y la filosofía) era a contar historias nuevas, en las que el final sólo estuviera a mi alcance, con personajes fuertes e inolvidables, con tantos trucos como escondía una palabra equívoca.
Lo decidí entonces, y algunas de mis compañeras de clase aún lo recuerdan. No me tomaron en serio, tan realistas como sus padres, creyeron que me perdería por el camino, que sería profesora de literatura, o inglés, y que entre las clases intentaría convencer a algún alumno perdido de las mismas cosas de las que intentaba persuadirlas a ella: lee este, mira, fíjate qué acabo de descubrir, esa adaptación es para críos...
Fueron ellas, en las contraportadas de los libros, las que me mostraban las vidas de los autores: y comparadas con ellas, la mía resultaba tan sencilla, tan anodina y simple, que estaba segura de lograrlo. Si nos hablaban de la fuerza de voluntad en el deporte, y en los estudios, y en el resto de los sueños (pequeños, asequibles) que nos ofrecían, ¿cómo no creer en que el tesón, y las lecturas me llevarían a donde deseara?
De vez en cuando hablo con adolescentes, de mis libros, y de los que ellos leen. Les hablo de otros, de los que no deberían perderse, de los que les harán que les miren con expresión extraña. Son los que merecen la pena.